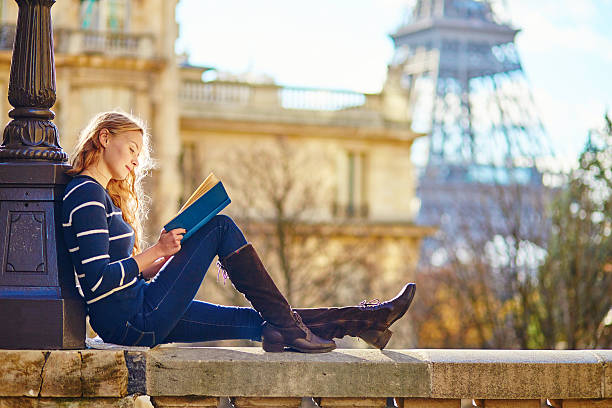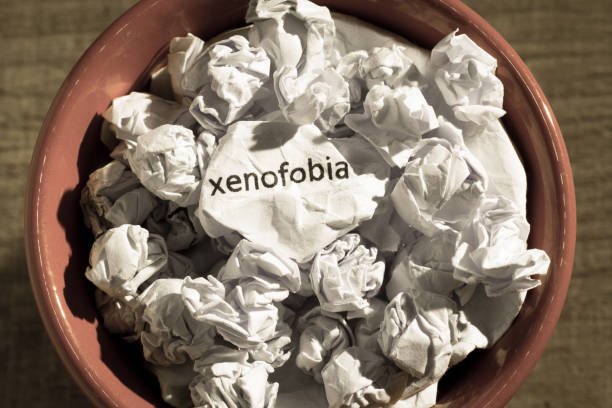En 1900, el comisario Eneas Galvão utilizó el término “favela” de manera peyorativa al referirse al Morro da Providência, sin imaginar que esa palabra se convertiría en un símbolo perdurable de Brasil. En respuesta, los residentes decidieron transformar el 4 de noviembre en una fecha de reconocimiento y orgullo, celebrando el lugar donde vivían. El término “favela” nació durante la Guerra de Canudos, inspirado en un cerro cubierto por una planta típica de la región conocida como favela o favela-de-cachorro, dependiendo del lugar. Hoy, vamos a explorar la historia de este ícono brasileño: símbolo de desigualdad, cuna cultural, musa del cine nacional y objeto de estereotipos en la mirada extranjera.
Origen de las Favelas: Abolición de la Esclavitud, Cortiços y la Guerra de Canudos
Las favelas de Río de Janeiro tienen raíces profundas en luchas y conquistas, nacidas de batallas constantes por condiciones humanas mínimas, cargadas con el estigma del término “favela”, una estrategia histórica para separar a las poblaciones periféricas del resto de la ciudad. Estos espacios han sido escenario de importantes movimientos sociales en lucha por derechos civiles, vivienda digna e igualdad.
Sin embargo, enfrentan desafíos significativos debido a la vulnerabilidad ante desastres naturales, como lluvias intensas y deslizamientos de tierra. Muchas comunidades están ubicadas en zonas de riesgo, donde la falta de infraestructura y el urbanismo desordenado exponen a los residentes a tragedias. La situación se ve agravada por la presencia de fuerzas policiales, cuya actuación muchas veces resulta en violencia y violaciones de derechos humanos.
Las invasiones policiales no solo intensifican el clima de miedo, sino que también alimentan un ciclo de criminalización que margina aún más a los habitantes de las favelas, dificultando el desarrollo de soluciones efectivas y humanizadas. El origen de las favelas se remonta a la abolición de la esclavitud, la aparición de los cortiços (viviendas precarias compartidas) y la Guerra de Canudos.
En el siglo XIX, la abolición gradual de la esclavitud culminó con la firma de la Ley Áurea en 1888. Sin embargo, esta conquista no vino acompañada de reparación histórica ni de derechos laborales para los exesclavizados, quienes quedaron marginados de la sociedad, sin acceso a recursos básicos.
Los cortiços se popularizaron en Río de Janeiro, albergando a quienes eran considerados “desechables”: negros, migrantes del noreste, prostitutas, practicantes de capoeira y mulatos. Estas viviendas precarias, compartidas por múltiples familias, estaban ubicadas en los centros urbanos, permitiendo a los trabajadores vivir cerca de sus empleos. El mayor cortiço del centro carioca se llamaba Cabeça de Porco.
A finales del siglo XIX, muchas de estas casas y cortiços fueron demolidas bajo el pretexto de reurbanización, saneamiento básico y el intento de “civilizar” el centro de la ciudad durante la llamada Reforma Pereira Passos (1903–1906), que pretendía transformar Río en una “nueva París” para las élites. Este proceso expulsó a poblaciones consideradas indeseables hacia las periferias, reforzando la segregación social y sentando las bases para el surgimiento de las primeras favelas en los cerros de la ciudad.
Durante ese período, otra población vulnerable se sumó: los soldados que habían luchado en la Guerra de Canudos, un conflicto brutal en el interior de Bahía, donde exesclavizados, campesinos y sertanejos resistieron al control del gobierno.
En el Arraial de Canudos, liderado por Antonio Conselheiro, una figura mística y religiosa, los moradores vivían en una comunidad igualitaria. La vida comunitaria sin jerarquías sociales y con producción agrícola colectiva preocupaba al gobierno, que temía que el asentamiento se convirtiera en un foco de rebelión monárquica contra la República.
Cuando los habitantes de Canudos se negaron a pagar impuestos y resistieron la intervención externa, el gobierno respondió con expediciones militares para destruir el Arraial. Pero al volver a Río, los soldados no recibieron la vivienda prometida y fueron obligados a improvisar viviendas en los cerros de la ciudad — uno de los primeros pasos en la formación de las favelas.
Favela: Cuna Cultural
A pesar de las adversidades, la favela es una cuna cultural innegable de la cultura brasileña, con géneros musicales que forman parte de nuestra identidad. Desde el samba, pagode, funk carioca y rap.
Las raíces del samba se remontan al siglo XVIII, entre los esclavizados africanos que trabajaban en los ingenios de caña de azúcar del nordeste y en las haciendas cafetaleras y minas del sur de Brasil. Estos ritmos surgieron en los espacios reducidos donde vivían estos esclavizados, expresándose a través de sonidos generados con los pies y las manos golpeando el suelo o sus propios cuerpos, ya que los instrumentos musicales eran escasos. Notablemente, ese sonido único estaba inspirado en géneros musicales nativos de sus tierras de origen, como el lundu, entre otros.
Además, el samba se fusionó con melodías europeas como la polca, la vals, la mazurca y el minué, así como también con ritmos indígenas. Se cree que el término “samba” proviene de la palabra “semba”, del kimbundu (idioma angoleño), que significa una “invitación a bailar” y era comúnmente usada para designar las fiestas organizadas por los esclavizados.
En el siglo posterior a la abolición de la esclavitud, los exesclavizados migraron hacia la entonces capital de Brasil, Río de Janeiro, en busca de oportunidades laborales. Llevaron consigo un rico patrimonio cultural que se cristalizó en un género musical y de danza distintivo, evolucionando en varias subvertientes. Esta expresión cultural encontró un hogar vibrante en las favelas, donde los exesclavizados fueron frecuentemente reubicados debido a la falta de políticas inclusivas y a prácticas sociales excluyentes.
El samba floreció en estas comunidades, especialmente en las casas de las “tías” bahianas, mujeres negras mayores, o en los “terreiros”. Los terreiros eran espacios sagrados dedicados a la práctica de la cultura afrobrasileña, incluyendo la Capoeira, el Candomblé y la Umbanda.
Sin embargo, estas reuniones, especialmente en espacios públicos, atraían con frecuencia la atención de la policía, ya que eran vistas con desconfianza bajo leyes injustas, enraizadas en racismo velado y visiones prejuiciosas. La “ley de vagancia”, por ejemplo, permitía el arresto de cualquier persona involucrada en actividades asociadas a la cultura africana, incluso por la simple posesión de instrumentos de percusión.
A pesar de estas medidas opresivas, la comunidad negra demostró una notable resiliencia y resistencia. Curiosamente, al llegar el cambio de siglo, incluso los sectores más altos de la sociedad carioca comenzaron a incorporar ritmos africanos en sus eventos, señalando un cambio significativo hacia la aceptación e integración de ese patrimonio cultural.
En la década de 1930, el entonces presidente Getúlio Vargas desempeñó un papel crucial al despenalizar el género musical del samba, abrazándolo como parte integral de la identidad brasileña. Al mismo tiempo, el ascenso del samba se volvió inseparable del Carnaval, la icónica celebración brasileña.
A partir de ahí, a lo largo de las décadas, el samba se reinventó y floreció en una rica diversidad de subgéneros, como el contagioso pagode, que ganó fuerza en los años 70 y 80, con nuevos ritmos, letras e instrumentos, ampliando aún más su alcance y popularidad.
En la misma década en la que surgió el funk carioca en el escenario brasileño, el género ya tenía una larga trayectoria en Estados Unidos, especialmente en el sur, donde fue creado por músicos negros en los años 60. Nacido de una fusión de ritmos afroamericanos populares como blues, góspel, jazz y soul, el funk llevaba un espíritu vibrante y bailable, con letras que hablaban de las vivencias cotidianas de la comunidad negra, incluyendo las luchas por los derechos civiles y contra la discriminación.
La palabra “funk” proviene de una mezcla entre el inglés y el kimbundu, usada por músicos de jazz para incentivar a sus colegas a poner más energía en la música. El género llegó a Brasil en los años 70 y rápidamente capturó la atención de músicos renombrados como Tim Maia (1943-1998) y Tony Tornado, quienes mezclaron el funk estadounidense con ritmos brasileños.
El locutor Big Boy (1943-1977) fue uno de los responsables de la popularización del género, promoviendo los “Bailes da Pesada” en el Canecão, en Río de Janeiro, donde se tocaba una fusión de rock, soul, groove y funk, convirtiéndose en un punto de encuentro para la juventud carioca. Con el tiempo, estos eventos dieron lugar a nuevas vertientes musicales, como el “baile funk”, que incorporó elementos del Miami bass.
En los años 80, el funk se mezcló con el hip hop y el rap, ganando nuevas interpretaciones en barrios negros de Miami, con un ritmo acelerado e influencias cubanas, y en Nueva York, lo cual inspiró el funk carioca.
El funk carioca propiamente dicho comenzó a tomar forma en los años 80, mezclando ritmos electrónicos del hip hop y el afrobeat con la percusión del Candomblé, la poesía del rap y el talento de los DJs para crear beats repetitivos con melodía. Sus letras abordaban el día a día de las periferias y favelas cariocas.
En los años 90, con el aumento de la violencia urbana y las incursiones policiales en las favelas, el contenido de las canciones pasó a retratar esa dura realidad, transformándose en una plataforma para discutir cuestiones sociopolíticas. Con el tiempo, el género evolucionó, generando diversos subgéneros, muchos influenciados por identidades regionales o por la fusión del funk carioca con estilos internacionales.
A pesar de una tendencia creciente a letras más sensuales y erotizadas, lo que a menudo lleva a debates sobre la objetivación femenina en los videoclips, el funk contemporáneo cuenta con la presencia de cantantes como Anitta, MC Rebecca, Lexa, Ludmilla y Valeska Popozuda, quienes desafían esta narrativa al usar el género como forma de empoderamiento y expresión personal.
Cabe destacar que, hasta hace muy poco, el funk estaba ampliamente estigmatizado –y en cierto nivel, aún lo está– debido a sus orígenes humildes. La pobreza en Brasil tiene color, y la aporofobia está entrelazada con el racismo estructural, lo que contribuyó a la marginación del género. En algunos momentos, incluso se debatió su criminalización, y muchos aún lo consideran contaminación sonora.
Sin embargo, el género ha ganado popularidad en el escenario internacional, sonando en clubes, siendo reconocido en lanzamientos recientes de íconos como Anitta en giras internacionales y en éxitos del Carnaval. Cada vez más, el género se ha vuelto accesible y popular, ofreciendo visibilidad a quienes muchas veces fueron marginados y creando oportunidades a través de la música, el baile y la cultura, en lugar de un camino hacia la criminalidad.
El rap nació en Jamaica en los años 60, donde grupos de músicos se reunían en fiestas callejeras en los barrios marginales del país centroamericano. Surgieron con el nacimiento de los amplificadores de sonido, que democratizaron las fiestas, haciendo posible armar una fiesta tanto en discotecas como en las calles del gueto.
Los dueños de estas fiestas eran los DJs, conocidos como toasters. Ellos hacían que todos bailaran con palabras rimadas y reggae. Al principio, los temas eran ligeros, pero con el tiempo comenzaron a abordar cuestiones políticas y sociales. Además, en esa época surgieron las batallas de improvisación. Si alguien no estaba de acuerdo con lo que un toaster decía en sus rimas, podía responderle con otros versos y desafiarlo.
Llegó a Brasil a través de Estados Unidos en los años 80 y se consolidó en la década siguiente. Pronto ganó un sabor local, cantando el estilo de vida y el dolor del brasileño de las favelas y la periferia, convirtiéndose en otra plataforma para retratar su realidad.
Favela: Musa del Cine
Curiosamente, la favela es la gran "niña de los ojos" de los cineastas brasileños, siendo escenario y tema recurrente para retratar la realidad social del país. Una de las primeras películas en abordar esta temática fue Favela dos Meus Amores, estrenada en 1935 y dirigida por Humberto Mauro, con guion de Henrique Pongetti y producción de Carmen Santos. Fue la primera película brasileña en explorar las cuestiones sociales vinculadas a las favelas de Río de Janeiro, destacando la vida y los desafíos enfrentados por sus habitantes. Lamentablemente, la única copia conocida se perdió en un incendio en la década de 1960, borrando un registro importante del cine nacional y de su enfoque pionero sobre la desigualdad social en el país.
Posteriormente, largometrajes como Rio 40 Graus, de 1955, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, y Cinco Vezes Favelay Cinco Veces Favela (1962), filmado por cinco directores, comenzaron a destacar aún más a las favelas como tema central del cine nacional. Es importante mencionar que Rio 40 Graus fue un precursor del Cinema Novo en Brasil, un movimiento que surgió en las décadas de 1960 y 1970 como una fusión única de la Nouvelle Vague francesa y el Neorrealismo italiano. Este movimiento representó una ruptura con las normas narrativas tradicionales, inspirándose en la subversión de la Nouvelle Vague y en los temas de denuncia social característicos del neorrealismo.
A diferencia del cine brasileño comercial de la época, compuesto principalmente por musicales, comedias y épicos al estilo de Hollywood, las películas del Cinema Novo exploraron las duras realidades de la sociedad brasileña, dando visibilidad a comunidades marginadas como las favelas y el sertão, llevando sus historias a la pantalla y desafiando las normas sociales.
Orfeu Negro o Orfeu do Carnaval (Marcel Camus, 1959) es una obra fundamental que reinterpreta la leyenda griega de Orfeo y Eurídice, ambientándola en el contexto moderno de Río de Janeiro durante el Carnaval. Su importancia va más allá de ser la primera producción en lengua portuguesa en ganar un Oscar y la única en la categoría de mejor película extranjera. La cinta destaca por celebrar la cultura negra brasileña, ofreciendo una visión colorida y musical de la vida en las favelas, resaltando el talento y la belleza de los protagonistas negros y presentando al mundo un retrato vibrante de Brasil.
La banda sonora, que integra samba, bossa nova y otros ritmos brasileños, eleva aún más esta celebración, mientras la cinematografía capta la esencia del Carnaval carioca, con coreografías y actuaciones musicales que reflejan la alegría y resiliencia de las comunidades afrobrasileñas. Combinando música, una rica paleta de colores y una narrativa poética, Orfeo Negro se consolida como un hito en el cine brasileño, exaltando la identidad y la cultura afrobrasileña de forma apasionante e impactante. Orfeu Negro se firma como um marco no cinema brasileiro, exaltando a identidade e a cultura afro-brasileira de forma apaixonante e impactante.
Otro ejemplo notable es Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002), que narra la vida en la favela Cidade de Deus entre las décadas de 1960 y 1980 a través de los ojos de Buscapé. Esta película ganó notoriedad internacional en los principales premios de cine. Al retratar la favela, Meirelles fue meticuloso, incluso contratando actores no profesionales. En Brasil, sabemos que quien es rico se vuelve más rico; quien es pobre, más pobre.
Tras el enorme éxito de Cidade de Deus, quienes ya estaban establecidos en Brasil vieron florecer sus carreras. Seu Jorge (1970–) continuó su carrera como actor y músico; Matheus Nachtergaele (1968–) debutó en la exitosa Auto da Compadecida (Guel Arraes, 2000); Alice Braga (1983–), sobrina de la renombrada actriz Sônia Braga (1950–), ganó reconocimiento internacional. Sin embargo, algunos actores como Alexandre Rodrigues terminaron trabajando como choferes de Uber; Douglas Silva participó en un reality show popular; y Rubens Sabino acabó viviendo en la calle y fue detenido por la policía. Muchos otros actores no profesionales regresaron a la vida en las favelas, siendo olvidados y reducidos a meras “balas perdidas” en reportajes de noticias que, curiosamente, solo se interesan por su destino cuando se trata de cuerpos negros.
Recientemente, HBO Max lanzó una serie secuela con la mayoría del elenco original, ofreciendo una representación más diversa. La nueva generación de actores negros profesionales y las tramas actualizadas muestran a los residentes atrapados entre narcotraficantes, milicias y autoridades gubernamentales. Sin embargo, su deseo de romper el ciclo une a la comunidad en la lucha contra sus opresores. Los directores ahora se han convertido en productores, y la serie fue renovada para una segunda temporada.
Cidade de Deus fue la semilla para muchas otras películas que exploran las diferentes capas de la vida en las favelas cariocas, abarcando una variedad de géneros e historias. La obra es una mezcla de entretenimiento y crítica social, como por ejemplo: Tropa de Elite (José Padilha, 2007), Era Uma Vez (Breno Silveira, 2008) e Sonhos Roubados , entre muchas otras. Sin embargo, el éxito de Cidade de Deus también contribuyó al estereotipo que los extranjeros tienen sobre Brasil.
El término "Othering" o "Otherizing" describe la acción reduccionista de etiquetar y definir a alguien como un "nativo subalterno", es decir, una persona perteneciente a una categoría socialmente subordinada del Otro. Esta dinámica evidencia cómo la representación cinematográfica puede limitar percepciones y reforzar prejuicios en relación con la identidad plural y la diversa cultura brasileña, llena de aglomerados en las favelas y capas superpuestas en la sociedad.
La favela no es solo musa del cine, sino que también es importante hablar de ella en nuestras telenovelas. La representación de las favelas en las novelas ha avanzado hacia un realismo más auténtico, especialmente con los núcleos populares. Las primeras aproximaciones a este tema comenzaron en 1984 con Partido Altola primera trama en explorar el universo del funk carioca. Luego, producciones como la miniserie Bandidos da Falange y Pátria Minha profundizaron en la temática, siendo esta última la primera novela en construir una pequeña favela en una ciudad escenográfica.
La Rede Record innovó al grabar escenas directamente en favelas, como en la novela Vidas Opostas, escrita por Marcílio Moraes, donde el director Alexandre Avancini filmó gran parte de la historia en la Comunidad Tavares Bastos, en el barrio de Catete, zona sur de Río, utilizando viviendas reales y logrando una de las mayores audiencias del canal. El tema cobró aún más relevancia con el cortometraje Palace 2, de Fernando Meirelles y Kátia Lund, exhibido en la serie Brava Gente en 2001. Luego, el fenómeno Cidade de Deus, ya mencionado, también influyó en las producciones televisivas.
Favela: Sonhos & Projetos
En las favelas habitan muchos sueños de una vida mejor, ya que la realidad no se resume únicamente al crimen y la violencia. Existen personas y organizaciones dedicadas a crear proyectos que buscan reducir las tasas de deserción escolar y criminalidad, generando más acceso y oportunidades. Estos esfuerzos incluyen programas de alfabetización, transformaciones sociales e iniciativas educativas, que tienen como objetivo ofrecer una base sólida para un futuro más prometedor.
Además, las favelas son el hogar de muchas leyendas y talentos prometedores en el mundo del deporte. Un ejemplo de ello es la Copa de las Favelas, el campeonato de favelas más grande del mundo, que celebra la pasión por el fútbol y revela el potencial de jóvenes atletas, promoviendo la inclusión y el compromiso comunitario.
Estas iniciativas comunitarias innovadoras surgen como respuestas a los desafíos que enfrentan estas poblaciones, promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social. Al enfocarse en esa conexión entre pasado y presente, es posible reconocer a las favelas no solo como zonas de dificultades, sino también como espacios dinámicos que moldean la identidad cultural y social de Brasil.
Las favelas brasileñas, que mueven alrededor de 202 mil millones de reales por año según el Instituto Data Favela, revelan el potencial económico y la fuerza emprendedora de sus habitantes. Incluir a estas poblaciones en las políticas públicas es esencial para combatir el hambre y la pobreza en Brasil, que afectan a 70,3 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada y a 21,1 millones con inseguridad alimentaria grave, según un informe de la ONU de 2023.
Es fundamental reconocer y abordar estas complejidades, promoviendo diálogos y políticas públicas que valoren la voz y la lucha de las comunidades. Muchas de estas complejidades están profundamente ligadas al racismo estructural de Brasil, donde la pobreza tiene color. Curiosamente, Brasil es el país con la mayor población negra fuera del continente africano. Esta realidad revela cómo las desigualdades raciales se entrelazan con cuestiones socioeconómicas, creando un ciclo difícil de romper.
Outskirts, Slum, Suburbs, Development
Mucho se ha hablado sobre las favelas en Brasil, pero poco se discute sobre la desigualdad en el exterior. ¿Sabías que, en el Reino Unido, utilizamos cuatro términos que son equivalentes a nuestra “favela”, pero que no capturan su esencia?
Outskirts (Periferia)Registrado por primera vez a finales del siglo XVI en las obras de Edmund Spenser, el término evolucionó para describir los bordes externos de las ciudades y municipios. Estas áreas están alejadas del núcleo urbano, pero permanecen integradas a la identidad del lugar. Históricamente, el concepto de suburbios jugó un papel crucial durante los períodos de expansión urbana, especialmente durante la Revolución Industrial. Estas áreas a menudo tienen identidades culturales distintas, moldeadas por sus demografías y dinámicas sociales, sirviendo como microcosmos de tendencias sociales más amplias. En el discurso contemporáneo, refleja problemas como el crecimiento urbano desordenado, la gentrificación y los cambios en las preferencias de estilo de vida. También es un tema recurrente en la literatura y las artes, donde simboliza la tensión entre el bullicio de la vida urbana y el deseo de tranquilidad.
Slum (Barrio Marginal o Favela)Este término se refiere a una calle o barrio urbano sórdido y superpoblado, habitado por personas muy pobres. Originalmente considerada una jerga británica originada en el East End de Londres, donde significaba “habitación”, refiriéndose a un espacio de vivienda. En la década de 1820, comenzó a utilizarse para describir áreas en Londres caracterizadas por viviendas precarias y condiciones insalubres, reflejando la realidad de vida de muchos residentes que enfrentaban problemas de infraestructura, higiene y hacinamiento. Alrededor de 1845, el término evolucionó a “back slum”, que indicaba “calles de los pobres” o “callejones”, destacando no solo la ubicación geográfica, sino también la marginalización social de sus habitantes. Entre los años 1890 y 1930, se implementaron legislaciones para eliminar las slums, mientras que la migración rural hacia las ciudades y los ciclos económicos contribuyeron a la formación de estas áreas de pobreza.
Suburbs (Suburbio)En el Reino Unido, un suburbio es un área residencial ubicada fuera del centro de una ciudad, independientemente de las fronteras administrativas. En Estados Unidos y Canadá, el término “suburb” puede referirse tanto a un área residencial periférica de una ciudad o municipio, como a un municipio separado o una área no incorporada situada fuera de una ciudad.
Development (Desarrollo)Se refiere a un área pobre con alta tasa de desempleo, donde el gobierno intenta incentivar el crecimiento económico mediante la creación de nuevas industrias para generar más empleos. Estas regiones a menudo enfrentan desafíos significativos, como la falta de infraestructura, bajos niveles de educación y acceso limitado a servicios básicos. El objetivo de las iniciativas gubernamentales es revitalizar estas comunidades, atrayendo inversiones y promoviendo la creación de empleos sostenibles, con la esperanza de mejorar la calidad de vida de los residentes y estimular un desarrollo económico más equilibrado.
¡Ven a Somos! Aquí, valoramos la diversidad de ser latino y la conexión con los demás. No olvides suscribirte a nuestro boletín para estar al tanto de las novedades, consejos, contenidos exclusivos y mucho más sobre América Latina.